Escritores en la dictadura
Muchos escritores tienen que abandonar España al finalizar la guerra civil ante el temor de las represalias de la dictadura.
Escritores Exiliados
Pedro Salinas
Pedro Salinas
Serrano fue un escritor español conocido sobre todo por su poesía y ensayos.
Dentro del contexto de la Generación del 27 se le considera uno de sus mayores
poetas. Sus traducciones de Proust contribuyeron al conocimiento del novelista
francés en el mundo hispano-hablante. Al concluir la guerra civil española se
exilió en Estados Unidos hasta su muerte.
Luis Cernuda
Luis Cernuda
afrontó su marcha de España tras la Guerra Civil. Escocia, Inglaterra, Estados
Unidos, México... Siempre con la sensación de no ser reconocido más allá de un
pequeño círculo intelectual de la época. La periodista y escritora Eva Díaz
Pérez ha tomado a Cernuda como punto de partida de una conferencia en la que
expuso la situación de otros autores contemporáneos al andaluz que también
desarrollaron su carrera fuera de su país.
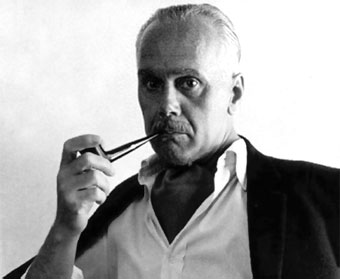
A la fuerza. Casi
medio siglo después, algunas de sus obras son casi imposibles de recopilar.
"Esta época no se está comportando como debería con la cultura", ha
señalado la finalista del Premio Nadal.
La racha de
centenarios que conmemoraban fechas de calado en las letras españolas ha ido
cayendo como un rosario de actos que han recuperado la obra de importantes
exiliados como el propio Cernuda, María Zambrano o Francisco Ayala. Sin
embargo, la periodista ha explicado que en sus investigaciones sobre la
literatura del exilio tuvo "problemas para encontrar algunos libros de
estos poetas que fueron publicados en México en los años 40 y 50" del
siglo pasado. Dichas obras nunca fueron puestas en circulación en España y su
temática –a menudo unida al país europeo– no le proporcionaban un interés
excesivo en el público americano.
Max Aub
fue un escritor español.
Tras la Guerra Civil Española se exilió en la capital mexicana durante tres
décadas. En México se entregó a una increíble actividad cultural que le llevó a
interesarse por la pintura, llegando a inventarse un heterónimo pintor llamado
Jusep Torres Campalans, al que dedicó incluso una biografía (Jusep Torres
Campalans, 1958) y que consiguió hacer pasar por verdadero a la crítica
artística, organizando exposiciones de sus cuadros.
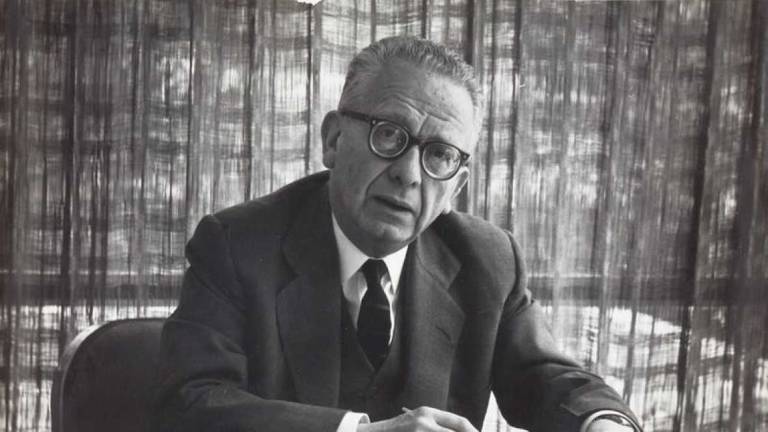
En México escribió la
mayor parte de sus obras entre las que destaca un ciclo compuesto por seis
novelas sobre la Guerra Civil Española, cuyo título general es El laberinto mágico.
Es su obra cumbre y está formada por Campo cerrado (1943), que evoca su
adolescencia en Castellón y Barcelona, escrita en París durante 1939; Campo de
sangre (1945), donde ya describe en toda su crudeza la Guerra Civil; Campo
abierto (1951), novela mucho más tradicional y galdosiana; Campo del moro
(1963), que informa sobre los estertores del régimen republicano en el Madrid
del coronel Casado y del catedrático Julián Besteiro, a punto de ser entregado
a las tropas franquistas tras liquidar a los comunistas. Esta fue la primera
novela del ciclo que se editó en España, pero con un falso pie de imprenta de
Andorra. Siguió Campo francés (1965), especie de recapitulación de todo lo
anterior donde medita sobre la derrota, y Campo de almendros (1968), obra maestra
indiscutible de la desesperación, la quiebra y la naturaleza humana, que
Gregorio Morán y el hispanista Ian Gibson consideran su mejor obra y compara a
Vida y destino de Vasili Grossman.
Un escritor al que se
condenó durante años -como a casi
todos los escritores de
su generación— a un doble exilio: el del destierro de su país tras la contienda
civil y el del destierro de la literatura de ese mismo país. Sin embargo, su
obra posee tal
densidad histórica,
debido a las circunstancias en que se produjo, que desconocerla es desconocer gran
parte de nuestra propia historia. Precisamente esa carga histórica ha
propiciado una
imagen unívoca y
fragmentaria de Max Aub, pues muchos lectores y críticos lo consideran un
escritor de corte
realista, políticamente comprometido con la República y fiel
cronista de su
tiempo y de su época. Y
si bien esa imagen no es falsa, es al menos parcial. Indudablemente es el
autor de la gran crónica
sobre la Guerra Civil y sus consecuencias, «el laberinto mágico», pero
también gustó del juego,
la mistificación y la invención para escribir sobre esa misma realidad,
dando lugar a una de las
obras más imaginativas e insólitas de la literatura española. Y creo que
hay que dar a términos
como imaginación, humor o juego literarios una trascendencia, importancia y
compromiso ético que quizá no han sido suficientemente reconocidos y valorados
por la
crítica, pues el humor de
Max Aub es un humor irónico, sutil e inteligente -en ocasiones negro
y amargo- que suele
utilizar en su obra como elemento estético y a la vez distanciador y crítico.
Franz Galich
Por lo que atañe
a Franz Galich, iniciamos este rápido recorrido por su novela Huracán corazón
del cielo, publicada en Managua en 1995. Podríamos pensar que el título alude
al fenómeno atmosférico y por sí mismo a la catástrofe. Tras una lectura de la
cosmogonía del Popul Vuh, nos percatamos que también es el génesis ya que la
expresión en conjunto se refiere a la deidad del viento, tormenta y fuego que
arrasó a los primeros hombres y luego se convirtió en renovación. En la novela,
Huracán es un guerrillero guatemalteco, mítico y luminoso, que guía al pueblo
hacia la liberación: “El silencio pobló la plaza, parecía desierta. El murmullo
de miles de voces se fue filtrando entre las piedras milenarias. . En la cima,
Huracán sonreía listo para emprender el vuelo hacia el azul infinito” (Galich,
1995: 168). Así termina la novela, en un anhelo de liberación que, en 1995,
sonaba bastante tardío. Sin embargo, trataremos de considerar dicha visión
retrospectivamente. No es una heroicidad propositiva –el Julio Antonio Mella de
Paradiso (1967) de Lezama Lima: “un Dios en la luz, no vindicativo, no obscuro,
no ctónico” (Lezama Lima, 2009: 287)–, sino analítica, dirigida hacia atrás en
la voluntad de sistematizar lingüísticamente el desastre. La lucha en Guatemala
se había ido consumiendo y los acuerdos de paz se firmaron en 1996. La novela
de Galich, en su visión de los acontecimientos que se habían desarrollado desde
la catástrofe del terremoto de 1976 hasta el final de la lucha armada, quiere
poner orden en los sintagmas del desastre; distribuir las responsabilidades,
absolver a los inocentes y librar a los oprimidos de la culpa metafísica. Por
esta razón se configura como aide-mémoire de las relaciones de causa y efecto
que llevaron a la guerra. Huracán corazón del cielo es una novela polifónica en
la que Galich emplea muchos registros, desde el diario4 hasta el monólogo,
pasando por la novela epistolar (donde las cartas de los guerrilleros se
dirigen al palacio presidencial ubicado simbólicamente en Xibalbá, que en la
religión Maya-Quiché es el infierno gobernado por deidades, estas sí,
ctónicas).5 Dicha pluralidad presenta al lector el abanico de actores sociales
involucrados en el conflicto: desde los revolucionarios o los indígenas
representados en términos de grupos homogéneos, hasta la individualidad de
Giordano, un profesor universitario, pasando por la crueldad del gobierno y del
ejército.
Rodrigo Rey Rosa
.

Una actitud lúcida frente
a la posibilidad del desastre, es la de Rodrigo Rey Rosa. El volumen Imitación
de Guatemala (2013) recoge las novelas breves del guatemalteco. Tres de ellas
interesan para nuestro discurso: Que me maten si... (1996), El cojo bueno
(1996) y Piedras encantadas (2001).8 El hilo conductor de las tres obras es la
escasa importancia de la relación entre la reconstrucción de los hechos, el
valor de la verdad y la justicia. Por razones diferentes (coerción de un poder
oculto o desinterés individual), la realidad es al mismo tiempo un conocimiento
tan explícito como inútil que, al impedir una relación antagonista a la culpa
criminal, no deja otra cosa que un resignado cinismo frente a la misma culpa
metafísica. En las novelas, de hecho, la determinación de los culpables se da a
través de un constructo lógico típico del policial pero, a diferencia de este,
en las novelas de Rey Rosa el hallazgo ingenioso de la realidad de los hechos
no es otra cosa que una circunstancia sin consecuencias.
Una primera tipología
es la de Que me maten si.... Un anciano escritor y periodista inglés trabaja
también como espía para tratar de averiguar los crímenes de los militares
contra los indígenas guatemaltecos. En una de sus misiones es detectado y
enseguida desaparece. Una amiga guatemalteca, huida de su país por sentirse
amenazada, decide volver para tratar de descubrir donde terminó su amigo. La
investigación la lleva hasta una verdad que le es vedada por el complot que se
le cierne encima y que ella (o el narrador) acata con resignación. Es el poder
que impone –a través de la violencia cual imposición de unos enunciados– el
conocimiento y que actúa sobre su articulación.
Horacio Castellano
Moya
.

Horacio Castellanos Moya
es quien en cambio se hunde en la locura lingüística del desastre. Este es el
legado de una desaforada violencia estatal o ideológica que acarrea la
imposibilidad de dimensiones interpretativas subjetivas: una serie de
paranoicos organizan versiones distorsionadas de la relación con el poder y la
realidad.
Antes de seguir tratando
acerca de la literatura de Castellanos Moya, nos detendremos en parte de la
obra de otro salvadoreño: Rafael Menjívar Ochoa. En novelas como Los años
marchitos (1990, escrita en los últimos años de la guerra salvadoreña que
termina en 1992 y desde su exilio mexicano, del que regresa solo en 1999) y
Cualquier forma de morir, publicada en cambio en 2006, se encuentran pautas de
la locura del discurso relacionada con el desastre. En la primera, Los años
marchitos, el narrador-protagonista es un actor de radionovela que, por falta
de trabajo, decide aceptar una “oferta” de la policía. Tiene que dar su voz a
la falsa confesión de un guerrillero, quien va a cargarse todas las acusaciones
sobre el secuestro y asesinato de un político importante. Por consiguiente, las
herramientas literarias de la novela siguen las pautas sintácticas del género
negro, por la investigación alrededor de las reales intenciones del Estado, y
del thriller, por la hipertrofia del suspense. Ambas modalidades policíacas se
interconectan en forma sinérgica para reforzar las potencialidades narrativas
de la novela: por un lado, la investigación exhibe la creación artificial de
una verdad (horrible y obscena); por otro, el thriller confiere a esta
“realidad” una dimensión intrínseca de agobio o, en palabras de Ricardo Piglia,
genera la sensación de que “la amenaza forma parte del paisaje y define el
espacio” (Piglia, 1979: 13). Es fácil entender que el narrador se encuentra en
un contubernio sin salida. El panóptico foucaultiano de Vigilar y castigar se
amplía a la vida cotidiana. El filósofo francés nos explica que el instrumento
ideado por Jeremy Bentham no se limita a la vigilancia del espacio de la
prisión, sino que se constituye cual metáfora del control en todos los
contextos del capitalismo; Foucault especifica ahí el dispositivo alrededor del
cual se definen los instrumentos y las formas de intervención del control en
los hospitales, las fábricas, las escuelas y, por supuesto, las cárceles
(Foucault, 2004: 224). El conocimiento por parte del Estado de los detalles de
la vida privada del protagonista lo obliga a participar en la narrativización
(o en la falsificación) de la realidad que el establismhment está armando. Esta
posición liminar entre un criterio de verdad (lo más) ontológico posible y otro
completamente artificial representa el desmoronamiento de la lógica escritural:
“Mi mundo lógico comenzaba a irse al demonio. O el tipo estaba loco o yo
era un verdadero imbécil” (Menjívar Ochoa, 1990: 75). Claro, las posibilidades
de mantener una actitud de confrontación racional con la realidad hacen oscilar
al narrador entre estas, la incredulidad y el miedo a la locura. No estamos
frente a una escritura vedada por las amenazas del Estado, sino frente a la
construcción de una teatralización de la realidad. La escritura del desastre,
por lo tanto, es la falsificación misma, la reiteración de la catástrofe social
que el aparato político e institucional respalda.


Comentarios
Publicar un comentario